Ella es tan rubia como el atardecer de un sueño, y con sus ojos celestes, siempre sonrientes, y su sonrisa de hoyuelos como paréntesis de sus labios rojos y dientes de armiño, trata de explicarme que le encanta la escritura, pero de historias cortas, de las que te tumban al suelo con pocas líneas. Y un par de meses después, trato de retribuir las preferencias de ese beleño europeo.
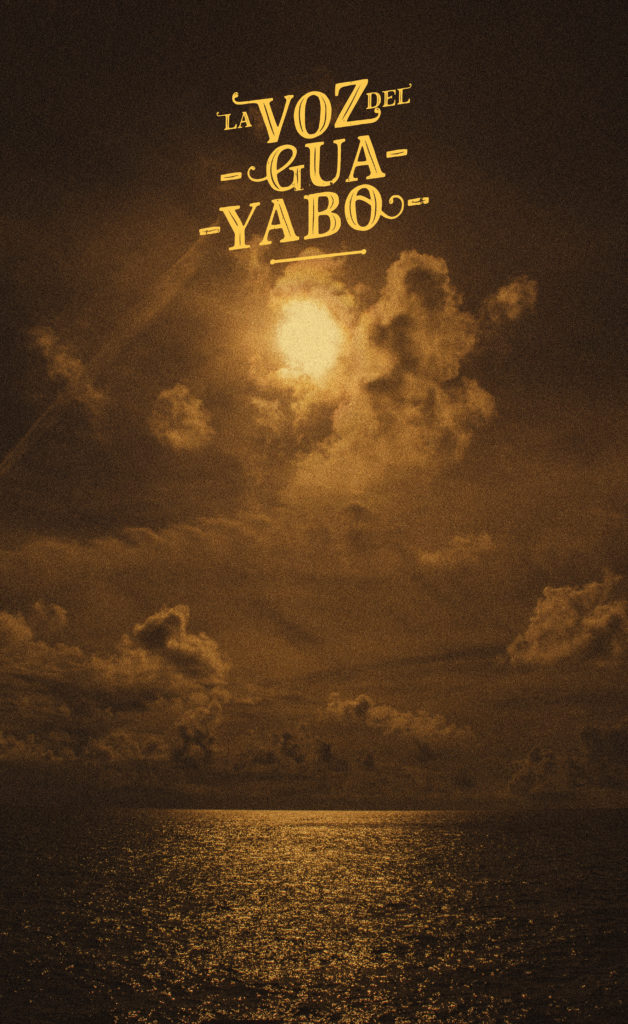
El pronóstico del tiempo era desalentador. Lluvia a partir de las tres. Son las tres y espero el bus que tarda media hora en llevarme a Salerno, para encontrarme con ella a las cuatro. Hay seis litros de vino en mi mochila y voy acompañado de dos primos. Estoy nervioso porque mi inglés no se puede definir como malo, sino como intento triste de ese idioma. Un primo lo domina perfecto, por eso viene conmigo, y el otro, viene porque no lo podía dejar solo en casa. También lo quiero mucho.
De entrada voy perdiendo en cumplirle su capricho de historias cortas.
Trato de rearmarme de precaución para narrarla cuando aparezca, no quiero quitarle lo inmortal.
Nos encontramos. No la recordaba tan alta. Igual desde arriba o desde mi paralelo me mira, creo, coqueta. Tiene el cabello como un edredón dorado sobre la copa de su cabeza. El resto cae dando tacto y sombras a su espalda que, aunque no veo, imagino. Las cejas son tan rubias que las pierdo en el rucio de su piel. Ligeros arbusticos recién tallados escampan sus ojos. La conversación fluye entre sueños, realidades, concepciones de mundo, trivialidades, el mar lejano, el techo y los balcones con ropas de colores extendidas, y el manto de nubes grises cubriendo el cielo y regalando siempre la zozobra de lluvia. Me sigue mirando con esos ojos, y en mi embeleso, pienso que es la tercer mujer, en ese podio repentino, más hermosa que he planeado besar. Estoy nervioso y lo disimulo con vino. A veces la hago reír. Inclina su cabeza para atrás y sus narinas se dilatan al ritmo de su risa contagiosa. La humildad con que pregunta por Colombia, me atrapa más aún. Bajamos al mar.
Mis primos están borrachos, ella sigue muy entera. Estamos en unas gradas sobre la arena, diseñadas para observar con más pausa y ocio las olas y las gaviotas cazadoras y los buques pasando y los soles marchitos y las lunas reflejadas. Estoy solo con ella. Trato de explicarle un juego, apostamos un beso, terminamos ganando. Me despierta un poco su boca. Imaginaba el beso más perfecto, pero no. Fue real, dos lenguas cultivadas a kilómetros de distancia cruzaron fronteras y ríos y océanos y coincidencias para reconocerse como el preludio de un deseo final. O, mejor dicho, el primer paso para quitarnos las ganas.

Nos besamos un par de veces más. Y le trato de explicar que la mejor idea en ese momento, a las ocho de la noche, con un pronóstico de lluvias atrasado, es irnos para mi pueblo, para mi casa, con la excusa de pasarla bien. Dijo que no. Yo no entendía la respuesta ¿Acaso no era esta una historia que debía tener un amanecer pleno, conmigo y con ella desnudos de prejuicios viendo un amanecer italiano? Y ella repetía que no. Y mi final, no feliz, sino adecuado, se desmoronaba. A propósito perdí el bus, aún con mis primos, para tener un par de horas más para convencerla, o dejarme convencer que tal vez sería buena idea dormir en su casa. Una idea más utópica que la otra. Mis primos madrugaban a tomar un avión hacia España, ella viajaba de nuevo a Polonia en tres días, y yo debía trabajar sin descanso por cuatro días. Bastantes piedras para mi final.
Transcurrió la noche entre cervezas, intentos de español y de polaco frustrados. Estaba abrigada con una chaqueta de jean que cubría un suéter negro que tapaba con recelo el relieve prudente de sus senos, que en secreto, trataba de adivinar en los días que compartimos clase. Al final, jugamos bolos acompañados por un amigo italiano que a su vez era nuestro transporte, no sé cómo. Había pasado la media noche, y ella debía dar la cara frente a los aquelarres de sus amigas. Bajamos del carro para despedirnos. Por fin goteras, un beso bajo la promesa de una lluvia retrasada. La vi partir con el amarillo del alumbrado público enmarañándose en las sombras. La recuerdo con esa frase, “me gustan las historias breves”, y la nuestra, sin final adecuado, no podía ser la excepción.
Daniel Muriel

Deja una respuesta